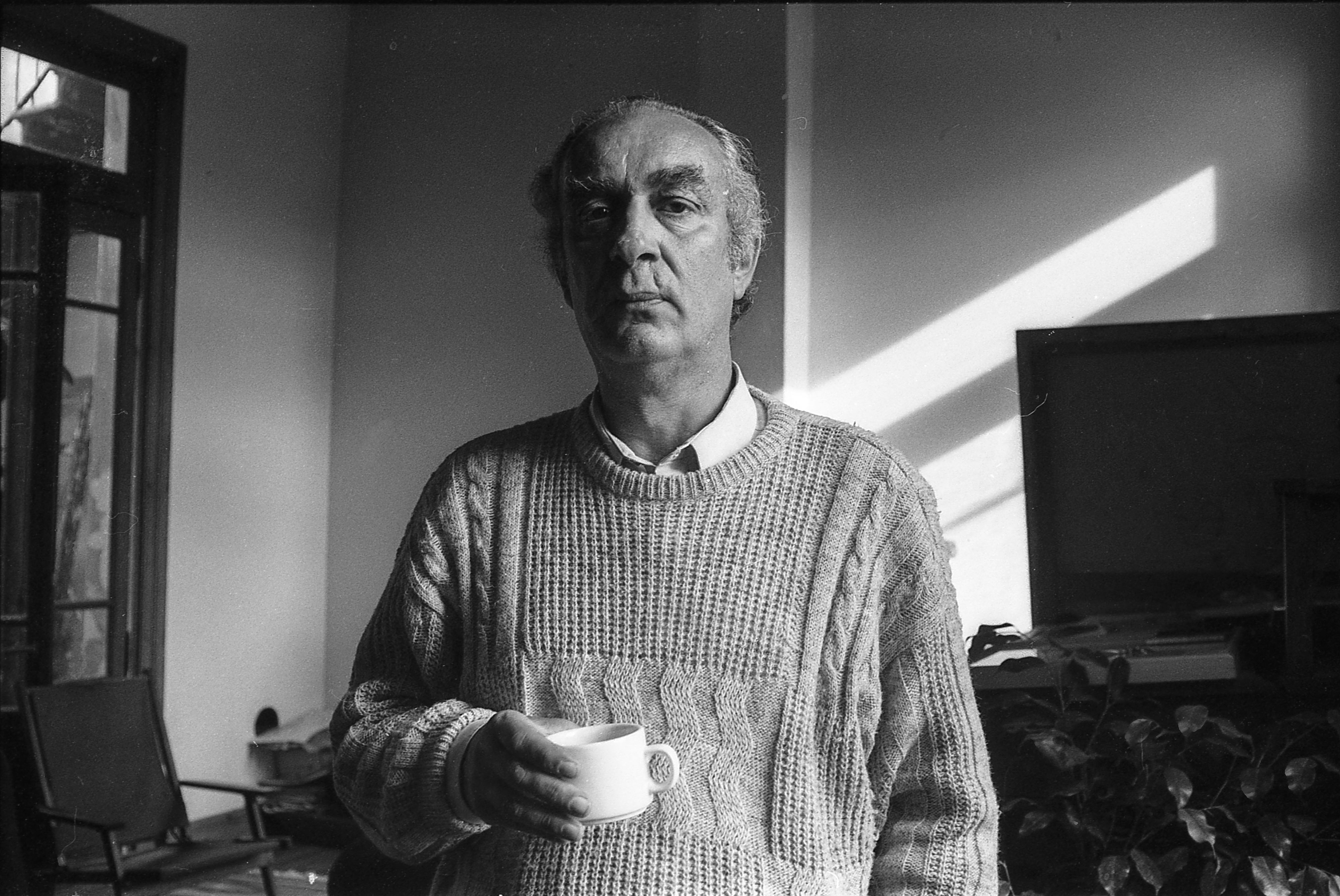Bueno, hoy encontré, en mi kiosco de la estación Río de Janeiro, un libro editado en 1943 por la Academia Argentina de Letras: Obras Poéticas, de Olegario V. Andrade, que comienza con un muy documentado prólogo de Eleuterio F. Tiscornia, un filólogo y romanista, entrerriano como el poeta y famoso por un aburrido y un tanto pretencioso, pero erudito, trabajo llamado La Lengua del Martín Fierro. Olegario Víctor Andrade, el poeta de la Confederación de Paraná nació – me entero por este prólogo – en Rio Grande do Sul en 1839, en la localidad de Alegrete, aunque a los cuatro años de edad ya estaba radicado con su padre y su madre en Gualeguaychú, que es también cuna de Tiscornia.
Por su parte, Alegrete fue también el lugar de nacimiento de dos grandes brasileños: de Osvaldo Aranha y de Mário Quintana. Osvaldo Aranha fue compañero de armas de Getulio Vargas en su alzamiento contra la Republica Velha, en 1930, su embajador en EE.UU., ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la II Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1947, que acepto la partición de Palestina y dio origen al Estado de Israel. Aranha fue iniciado en el candomblé, la religión afroamericana de los “orixás” y las “iyalorixás”, e instó a Getulio a legalizar la actividad de los terreiros. Osvaldo Aranha era uno de los que acompañaban a Getulio en el momento final, cuando se dispara un balazo en el corazón, para evitar el golpe militar del Brasil “café con leche”. Mário Quintana fue un importante poeta brasileño, periodista y traductor, especialmente del francés.
El padre del poeta, un sencillo orfebre de nombre Mariano Andrade, tuvo que irse de Gualeguaychú por razones políticas. Tiscornia no lo dice pero deja entrever que era unitario y lo compara con otros emigrados de clara filiación celeste. Me atrevo a sostener que, más que unitario, el recién casado Andrade era antirrosista, cosa que se entiende si se parte de comprender que la disputa, en el litoral, era el puerto de Buenos Aires vs. los puertos de Santa Fe y Entre Ríos. Al instalarse don Justo José de Urquiza como gobernador de Entre Ríos, los Andrade, ya con hijos, vuelven al terruño.
Y el libro es una hermosa recopilación del poemario que se editó al morir Olegario V. Andrade. A una serie de correcciones que se hicieron, pequeños errores de composición, hay una que vale la pena resaltar. En esta edición aparece con su verdadero nombre “Al General Ángel Vicente Peñaloza” el poema que Andrade le dedicara al héroe riojano, asesinado por Mitre. Y vale la pena porque cuando el Senado Nacional editó este poemario, Mitre logró que el poema apareciese con el falso nombre de “Al Jeneral Lavalle”. La trapisonda fue denunciada por un periodista de La Razón de Montevideo, en 1882. En un texto, que Tiscornia atribuye, con dudas, a Dermidio de María, un amigo juvenil de Andrade, se puede leer: “Una de sus mejores composiciones poéticas, de la juventud, es un Canto a la muerte del Chacho. Para hacerlo admirar en Buenos Aires hubo de publicarlo como Canto a la muerte de Lavalle, aun cuando fuese un contrasentido aplicar al veterano unitario lo que iba realmente dirigido al caudillo de las últimas montoneras federales”. No había sido decisión del poeta ponerle ese nombre, sino del falsificador Bartolomé Mitre.
Para terminar y siguiendo con la reflexión sobre el optimismo de Chesterton, Olegario Víctor Andrade le dedica un largo poema en verso mayor a Víctor Hugo. Ahí escribe algo que me hubiera gustado escribir y vale la pena traer a estos tiempos oscuros:
No hay noche sin mañana...
En el cielo, en la historia, dondequiera
La sombra es siempre efímera y liviana,
La nube por más negra, pasajera.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2024